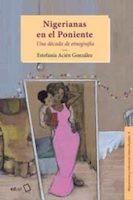Hace tiempo que el estudio de la prostitución es abordado desde el marco más amplio del fenómeno migratorio. Esto viene sucediendo en España de forma manifiesta desde la década de los noventa, y con frecuencia ha generado no pocas confusiones. Diferentes estudios hacen cuenta de circuitos y rutas migratorias, así como de la inserción de migrantes colombianas, brasileñas, marroquíes o de la Europa del Este en la industria del sexo nacional. A lo largo de este recorrido el enfoque trafiquista se ha ido imponiendo hasta convertirse en paradigma. Sin embargo, lo cierto es que más bien poco o nada sabemos del colectivo subsahariano, más en particular de las migrantes nigerianas, cuyo peso específico en la actividad de la prostitución nacional es, no obstante, significativo. Paradoja que ya hemos encontrado con igual grado de desconcierto en el abordaje científico de otros colectivos, como es el caso de la movilidad rumana. Y aquí aprovecho para hacer el siguiente inciso: nigerianas y rumanas, a pesar de su más que evidente distancia geográfica y cultural, tienen denominadores comunes en el proceso de aproximación que tradicionalmente viene efectuándose de sus respectivas realidades sociomigratorias, y muy en particular, destacaría aquí al sambenito de la estigmatización benefactora, a la sempiterna criminalización de todas las redes sin excepción y en suma, a la esencialización cultural que consolida esa mirada unidimensional plagada de prejuicios. Para el caso de las migrantes nigerianas, para más inri, la esencialización cultural degenera a menudo en prácticas de racialización e ingerencia postcolonial.
Conste que no circunscribo esta crítica al tratamiento mediático del asunto, sino que lo hago extensible al campo de las ciencias sociales desde el momento en que los pocos estudios supuestamente sociológicos también se hacen eco de tan estrecho prisma. Y la razón hay que buscarla en la ausencia de estudios rigurosos que aborden las diferentes realidades de las migrantes. Ya se sabe, el etnocentrismo y la discriminación son directamente proporcionales a la distancia sociocultural y al nivel de desconocimiento del otro. El paradigma de la complejidad, bien aceptado en otros contextos del fenómeno migratorio, pasa a ser aquí fagocitado por el discurso hegemónico trafiquista de tal modo que la imagen de la nigeriana que viaja a Europa se convierte en la quintaesencia de la victimización. Mujer, negra africana, pobre, abducida por supersticiones y prácticas ancestrales (el consabido yuyu), habitante del marginal e incomprendido territorio de los Nadies, que diría Galeano.
Hasta la fecha estudios específicos acerca del colectivo nigeriano y publicados en España podemos contarlos con los dedos de una mano, y aún nos sobran dedos… A los trabajos de Estefanía Acién hay que sumar los de Francisco Majuelos. Ambos coincidieron en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y compartieron escenario de investigación durante varios años, y ambos también son autores de las únicas tesis doctorales existentes en nuestro país que tratasen seriamente este tema (1). A sus publicaciones hay que añadir el trabajo de Kristin Kastner también sobre el mismo colectivo (2). Y poco más vamos a encontrar. Desde luego, existen algunos otros estudios fuera de nuestro país, así por ejemplo en Italia (3) o Francia, donde la importancia y asentamiento del colectivo nigeriano es mayor, y en inglés encontraremos más publicaciones (4), algunas de ellas de autores nigerianos, pero en general sorprende la poca consistencia empírica y recorrido epistemológico que la cuestión ha suscitado.
De ahí que la importancia del libro Nigerianas en el Poniente sea doble: por un lado aporta necesario conocimiento, y por otra parte, desafía esa visión monolítica y prejuiciada de todo un colectivo, el nigeriano en España, arrojando luz en un espacio prácticamente ignoto. En esa segunda acepción, el valor del libro se torna valentía, pues cuestiona el pensamiento de Estado, el estatus quo de la industria de la salvación, aunque la autora lo hace con cierta medida y elegancia. Y a día de hoy este libro constituye la única monografía publicada en España acerca de las mujeres nigerianas y su implicación en la prostitución.
Estefanía Acién cuenta con una dilatada experiencia en el estudio de estas poblaciones. El trabajo que aquí eclosiona en forma de libro es el resultado de la combinación de un largo bagaje de acompañamiento y asistencia a las mujeres migrantes desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, por cierto, ONG pionera en el abordaje de la prostitución en España, y por otro lado, de la sincera pasión cognitiva por comprender las diferentes realidades que les afectan. Aunque el lector a simple vista se encontrará con un hermoso y cuidado ejemplar en papel, no demasiado extenso, el contenido es el resultado de una década de investigación social, de rigurosa etnografía, experiencia que indudablemente ha terminado por afectar (esperemos que para bien) también a la autora. Su apuesta es fuerte, lo vislumbramos ya en la propia Introducción, donde Acién no tiene reparos en desvelar desde el primer momento su posicionamiento teórico-metodológico, desmarcándose de la consabida “imagen estereotipada de la prostituta inmigrante” (p. 15) y desafiando a quienes no hacen más que enarbolar informes y estudios pseudocientíficos como si fuera sables, vociferando a menudo y no en raras ocasiones boicoteando jornadas dedicadas al estudio y debate de la prostitución en foros y universidades (5), y todo ello sin más arma que los datos extraídos de una amplia muestra de 800 mujeres a golpe de entrevistas, observación participante y construcción de contextos de convivencia con las migrantes. En fin, a eso que algunos no llamamos otra cosa que fundamentación científica. “Más Etnografía y menos Ideología” tal vez podría haber gritado nuestra autora.
La Introducción termina con un párrafo concluyente: “Nuestras protagonistas son parte de nuestra sociedad, son nosotros y sus dificultades colectivas nos interpelan por completo” (p. 17). Podría estar escrito tal vez al final del libro, a modo de recordatorio o post scriptum, pues esta llamada a la reflexión del lector es también una vacuna frente al etnocentrismo y la xenofobia, un recordatorio de que la mayoría de “nuestras protagonistas” se hallan desde hace tiempo insertadas en “nuestra sociedad” y por ello son justas acreedoras de su identidad “afropea” (6) en contraposición a esa obstinada insistencia de alteridad con que les obsequiamos desde el Norte.
A partir de aquí el libro se articula en dos partes principales. En la parte I se hace un breve recorrido teórico de los estudios sobre prostitución y migraciones, para a continuación ofrecernos gran variedad de datos cuantitativos tanto de la realidad socio-demográfica de los municipios del Poniente Almeriense (Roquetas de Mar, La Mojonera y Vícar), espacio donde tiene lugar gran parte del trabajo de campo, como del fenómeno migratorio de las mujeres nigerianas. Es pues, la parte del libro que sirve la necesaria contextualización al lector y que nos delimita el objeto de estudio, las principales realidades a tratar. En esta primera parte la autora explicita asimismo la estrategia metodológica utilizada, siendo así la experiencia etnográfica el centro estratégico de su acceso a la vida de estas personas, incluyendo una incursión en Tánger (Marruecos) repartida en los años 2006 y 2007, lo que añade el necesario ingrediente transnacional (multilocal) a un trabajo de estas características, máxime teniendo en cuenta que Marruecos, al igual que Libia (7), son enclaves muy importantes en las trayectorias migratorias de los subsaharianos, como así atestiguan numerosos testimonios e historias de vida de los migrantes. En efecto, después de recorrer el desierto (con muchos tramos a pie) durante la travesía en Mali, Níger o Argelia, y de sufrir innumerables penalidades, las migrantes se encuentran con el último gran escollo que es la estancia/espera en el Magreb, y que puede alargarse durante años y/o suponer reiteradas devoluciones a la frontera con Argelia y vuelta a empezar. De ahí que esa incursión de Estefanía Acién en Tánger, cartografiando la realidad de las migrantes, muchas veces la peor de las realidades posibles antes de llegar a Europa, resulte especialmente acertada y aporte un plus de autenticidad al trabajo realizado.
En cuanto a los datos cuantitativos que aparecen también en el libro a lo largo de esta primera parte indicar que no son meramente ilustrativos, sino que proporcionan claridad a la descripción del fenómeno y muestran la evolución del mismo en sus diferentes etapas, siendo así que apreciamos un incremento del número de mujeres nigerianas en la zona de estudio hasta el año 2010, para luego comenzar un descenso por diferentes causas, entre las cuales la crisis económica es preponderante. De igual modo, los locales de ocio y sociabilidad africana, donde estas mujeres proveen sus servicios sexuales a la comunidad migrante, padecen los cambios y algunos desaparecen mientras otros cambian de registro étnico. Esto es consustancial a la propia dinámica de la industria del sexo nacional, donde la sucesión étnica es fácilmente observable con el trascurso de los años para quien quiera verla, incluso en un contexto tan endogámico como es el que aquí se expone.
Otra cuestión relevante que nos muestran los datos cuantitativos es el carácter heterogéneo de la muestra, en relación con origen étnico, rutas migratorias utilizadas, trayectorias y circunstancias personales/familiares de las mujeres. Esto contrasta con el arquetipo de la víctima de trata, universalizado en el imaginario para todo el colectivo sin excepción. Y la autora se revela frente a este estado de cosas: “señalar a todas las mujeres nigerianas que ejercen la prostitución en el Poniente Almeriense como compartidoras de la misma realidad es faltar al rigor científico y a la verdad (…) esta generalización las victimiza a todas (despreciando sus estrategias y proyectos personales) y tiene un efecto multiplicador sobre el estigma que ya soportan” (p. 69). Esto no significa que no pueda delinearse un perfil a grandes rasgos de las migrantes, como sería el de mujer joven, de etnia edo y proveniente de Benin City, que utiliza la ruta terrestre desde Nigeria para llegar a Marruecos, pasando por los principales países en tránsito que serían Níger, Mali y Argelia, y que una vez en Marruecos la espera se dilatará hasta poder consumar el salto a Europa. Sin embargo, tal y como subraya la autora en varias ocasiones, estos trazos gruesos que se evidencian de los propios datos cuantitativos no deben llevarnos a gratuitas generalizaciones, sobre todo teniendo en consideración que Nigeria es una nación con una enorme diversidad étnica, cultural y lingüística así como acreedora de una compleja intersección de factores sociales, económicos y políticos que condicionan diferentes realidades. Esta diversidad es frecuentemente pasada por alto (con ignorancia y etnocentrismo a partes iguales) desde Europa y en su lugar tendemos a proyectar apenas esa visión monolítica y prejuiciada a la que estamos haciendo referencia.
En la parte II del libro, que es a mi juicio la más meritoria, se hace un repaso detenido de la trayectoria migratoria y a continuación una descripción del funcionamiento cotidiano del trabajo sexual en la zona de estudio, para finalizar con un apartado crítico acerca del proceso de integración. Es la parte más extensa del libro (pp. 73 a 279) y la que imprime el carácter profundamente etnográfico de este trabajo.
Dejando aparte el tema de las motivaciones, que resulta relativamente común a la experiencia migratoria de otros colectivos (falta de recursos y horizonte vital, desempleo, precariedad, desajustes familiares, violencia estructural, cultura migratoria, deseos de ascendencia social, etc.), lo que sí distingue al contingente nigeriano es el patrón de viaje o tránsito desde Nigeria hasta arribar a Europa y, muy en particular, la dureza de la ruta terrestre a través del Sahel y el Magreb, lo que convierte a esta ruta migratoria en una de las más peligrosas del mundo. Acién lo resume muy bien cuando afirma que la mayoría de los testimonios recogidos a lo largo de tan extensa investigación incluyen prácticas como las siguientes: “viajar en grupo bajo el liderazgo de personas especializadas, realizar trayectos de larga duración, combinando vehículos motorizados –todoterreno y autobús– con tramos a pie, tener estancias en diversas ciudades y puestos fronterizos, sufrir multitud de avatares hasta llegar a Marruecos y saltar a la Península” (pp. 77-78). La antropóloga se cuida mucho de caer en una fácil criminalización de las redes y nos presenta el panorama de modo objetivo, aunque no por ello resulta menos desolador. Por si todo ello no fuera ya suficiente, deseo añadir aquí la siguiente puntualización: teniendo en cuenta que el libro recoge testimonios de hace ya unos cuantos años y que esos mismos relatos se retrotraen a experiencias anteriores, no debemos olvidar que hoy el panorama migratorio no ha hecho más que empeorar, sobre todo a partir de la expansión de grupos yihadistas en la región y su combinación con bandas criminales locales que tratan de imponerse en el territorio a golpe de secuestros, extorsiones, asesinatos y violaciones (8). Esto ha venido a limitar mucho las opciones de éxito en la ruta terrestre, precarizando más las condiciones de las migrantes (si es que ello es aún posible) y minimizando las posibilidades reales de supervivencia en la ruta, de modo que algunos enclaves antes estratégicos en la misma como Gao o Bamako (Mali) hoy han desaparecido casi por completo.
Otro punto importante que trata el libro es lo relativo a la financiación y las redes. Efectivamente, existe una gran variedad de actores e intermediarios que intervienen o pueden intervenir según los casos tanto en labores de asistencia y protección durante el viaje como en el momento de insertarse en la industria del sexo en el lugar de destino. Para el profano toda esta labor de mediación podría resumirse con una sola palabra: “mafia”. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja y después de leer el libro nadie estará conforme con esta mítica acepción. Pronto nos daremos cuenta de que la pretendida deriva “mafiosa” no es más que la consecuencia del cierre de fronteras y la criminalización de la movilidad auspiciada en este caso desde la propia UE.
Así pues, dejando a un lado aquellas situaciones en las que las migrantes se autofinancian (que suelen pasarse por alto), aquí se nos muestra un amplio campo con las diferentes realidades de mediación organizada, comenzando por las patrocinadoras del viaje, las madames, que prestan el dinero a las migrantes a través de otros integrantes de la red, muchas veces los reclutadores o patrones, para financiar luego el viaje en parte o en su totalidad. Y durante la travesía se hará necesaria la intermediación y asistencia de toda una sucesión de protectores, guías y conection-men, que a su vez deberán correr con los gastos regulares de conductores de vehículos a motor y pilotos de balsas para cruzar el Estrecho, así como sufragar los gastos de manutención, irregulares y/o sobrevenidos a lo largo del viaje (sobornos, puestos militares, etc.).
Si bien las madames, patrones, chairmen, guías y conection-men son invariablemente de nacionalidad nigeriana y evidencian una cierta consistencia de la red, esto no significa necesariamente que nos encontremos frente a un cártel o la quintaesencia de la “mafia nigeriana”, pues como bien explica Acién, son las propias mujeres en último término las que deciden contactar y contratar los servicios de estos agentes, muchos de los cuales también son o han sido migrantes, y que con su experiencia y/o especialización en las rutas han encontrado un modo de buscarse la vida (9). Asimismo, la autora refiere que interpretar la mera participación de la madame en el proceso migratorio de las mujeres como un indicador de trata no es más que un error, pues los vínculos establecidos son mucho más complejos y ambiguos. Muchas veces las mujeres que ejercen de madame fueron a su vez migrantes irregulares y trabajadoras sexuales con anterioridad y solo más adelante, al conseguir residir de manera estable en Europa (Italia, Francia, España, Reino Unido, etc.) y en ocasiones contrayendo matrimonio con ciudadanos comunitarios, cambian de rol y deciden hacer negocio con el tráfico de otras compatriotas. Un “efecto espiral” que se filtra en la propia cultura migratoria y que hace del tráfico de migrantes una cadena sin fin.
Reconocer la complejidad de las redes es una de las enseñanzas clave que encontraremos en este libro. De igual modo, el hecho de que no identifiquemos a los agentes e intermediarios sistemáticamente como pertenecientes a una “organización criminal” en sentido estricto, no debe conducirnos a restar importancia a los frecuentes abusos y peligros que son consustanciales a la ruta terrestre, y cuya razón última, como ya indiqué anteriormente, hay que buscarla no tanto en la “intrínseca maldad” de las redes para el tráfico de migrantes sino más bien en la propia geopolítica migratoria, el cierre de fronteras del Sur al Norte y las prácticas económicas de expoliación de recursos en sentido inverso, siendo aquí el caso del delta del Níger más que ilustrativo al respecto con las refinerías de petróleo (10). Tal vez en este extremo del ciclo cobraría más sentido el uso de macro-categorías como “mafia” para referir la realidad.
Por otra parte, en el libro se dedican las páginas 102 a 111 al tratamiento del pacto y el vudú. Lo considero no solo muy acertado, sino necesario. El vudú se ha venido utilizando (y no solo por los medios de comunicación) torticeramente con el fin de esencializar culturalmente a las migrantes nigerianas, de modo que se termina proyectando una imagen deteriorada y ancestral sobre las mismas, re-victimizándolas, y como afirma la autora: “obtenemos una multiplicación del estigma y una alarma social que dificulta la comprensión racional” (p. 104) y que, en suma, distorsiona la realidad. Lo cierto es que ninguna investigación se ha realizado hasta la fecha sobre este interesante fenómeno. Acién incluye algunas referencias como el trabajo de Nwogu (2008) (11) o el reportaje periodístico de Mayah (2010) (12), quien acompañó a los migrantes durante parte del trayecto, y aun admitiendo las obvias dificultades inherentes al clásico desempeño de la observación participante en este escenario, pienso que no hay excusa para descartarla y menos todavía para crear en su lugar un artefacto demonizado carente de cualquier fundamentación empírica. De ahí que la lectura de estas páginas, aunque limitadas, nos sepan realmente a gloria, por su honestidad, cautela y objetividad a la hora de tratar unos hechos relativamente inéditos para las ciencias sociales.
Acién recoge testimonios muy variados acerca de estas prácticas, y hace hincapié en el pacto o vínculo contractual al margen de las creencias religiosas y/o espirituales de las migrantes. Esto supone un avance importante, y esquiva además la confusión creada por titulares sensacionalistas que ridículamente se obstinan en presentar a las mujeres nigerianas como eternas bailarinas tribales en torno de la hoguera.
El libro continúa con el asunto de la deuda, (falso) indicador de trata por antonomasia para todos los amantes de la criminalización de la prostitución en sentido amplio. Dejando a un lado esta sinrazón, es cierto que las deudas contraídas por las migrantes nigerianas alcanzan cifras astronómicas. Ahora bien, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estas cantidades se deben a la mera perversidad de las redes o bien son una de las consecuencias de la peligrosidad de la ruta? Los resultados recabados por Acién son coincidentes con los de otros estudios similares, y todos van en la misma dirección. En los medios de comunicación encontramos frecuentes titulares acerca de las acciones de salvamento en el Mediterráneo y la “avalancha” de pateras, cuando esto en realidad no es más que la punta del iceberg, y la mochila de penalidades y sufrimiento que arrastran los migrantes durante la travesía terrestre suele pasar más desapercibida, para mayor gloria de la política migratoria europea. El bloqueo sistemático de fronteras agudiza la necesidad de asistencia especializada durante el viaje y esto tiene lógicamente un precio, en metálico y en vidas humanas. Para quienes quieran sortear muchos de los peligros y no tentar a la suerte, queda la ruta aérea, pero esto repercute en un incremento del coste y por tanto de la deuda. De ahí que, como señala la autora, para este tipo de trayectos se manejan cantidades nunca inferiores de 45.000 euros.
No menos relevante es el tratamiento que se hace en el libro de la estancia/espera en Marruecos. Ya sea vía Rabat o Tánger, la experiencia de las migrantes subsaharianas en el reino alauita es cuando menos dramática, y los relatos de viva hostilidad, racismo y violencia por parte de la población local se suceden repetidamente (13). Sin apenas poder salir a la calle, debiendo hacerse pasar por mujeres embarazadas (si no lo están), la prostitución y la mendicidad se convierten en casi las únicas estrategias de supervivencia. En esta etapa marroquí la etnografía se enriquece gracias al trabajo de campo llevado a cabo por Acién en Marruecos, donde, y como nos relata la autora, contó con la colaboración de Kristin Kastner sobre el terreno. Un ejemplo más de que la desinteresada colaboración académica y de investigación puede producir excelentes resultados. De este modo, Acién cartografía la violencia cotidiana que sufren las migrantes nigerianas, observado con sus propios ojos las infraviviendas y condiciones precarias a las que las mujeres se ven sometidas hasta el momento de subirse a una patera.
A partir de aquí (p. 135 y siguientes) el libro toma cuerpo con la descripción del funcionamiento del negocio de la prostitución (y sociabilidad asociada) en el país de destino, en este caso la zona de estudio del Poniente Almeriense. Fue en este punto donde probablemente germinó todo el trabajo, cuando la antropóloga se aproximaba por primera vez a la realidad cotidiana de las migrantes en este complejo escenario desde su rol de activista en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) (14). Una de las cuestiones importantes a destacar aquí es lo relacionado con la regencia de los locales, femenina en la mayoría de los casos. No hay que confundir, como nos advierte Acién, a estas jefas (mamis) de los locales donde se desempeña la prostitución, con las madames o patrocinadoras del viaje de las migrantes, pues aunque en ambos casos puedan compartir algunas características (por ejemplo la experiencia de haber trabajado anteriormente en la prostitución), las jefas de los burdeles se corresponden mejor con emprendedoras de negocios étnicos de carácter informal y no acaparan más poder que el de regentar un local, mientras que las madames adoptan una posición privilegiada, por lo que pueden ejercer presión sobre las mujeres para que liquiden la deuda contraída, ordenando cumplir lo pactado en origen y agenciando a terceros para que coadyuven en este cometido. Es cierto que en algunos casos estos roles pueden compartirse en la misma persona, pero no es lo habitual, y muchas de las migrantes no llegan a conocer en persona jamás a su madame, que puede muy bien tener su residencia en Italia o cualquier otro lugar.
Resulta asimismo meritorio el que la antropóloga no se hubiera circunscrito en su etnografía a las trabajadoras sexuales, sino que ampliara su mirada empática hacia otros actores, como es el caso de las jefas de los locales. Por otro lado, el foco etnográfico se amplía hacia la vida comunitaria y nos ofrece detalles de la vida cotidiana del colectivo nigeriano, prácticamente desconocido a pesar de llevar ya tiempo asentado en España.
Finalmente, el libro dedica un capítulo específico al proceso de integración de las migrantes. Una vez más, el trabajo de intervención social de la autora desde la APDHA sirve de apoyo e impulso a la etnografía, sobre todo en el ámbito sanitario, proporcionando abundantes testimonios acerca de las dificultades de acceso a los derechos sanitarios, que tienen frecuentemente su origen en la situación de irregularidad administrativa de la mayoría de esta población. Aquí Acién narra la historia de un desencuentro, de una “desadaptación mutua”, donde la incomprensión, muchas veces el rechazo y las actitudes paternalistas son algunos síntomas del sincretismo penalizador creado a través de las políticas migratorias europeas y del estigma de la prostitución fomentado desde el abolicionismo radical. Muchos de los obstáculos y avatares con que se encuentran las nigerianas en España y que pormenorizadamente se describen en el libro son comunes a la mayoría de las trayectorias de nuestros inmigrantes: dificultades en el empadronamiento, imposibilidad de encontrar un contrato de trabajo para sustanciar un procedimiento de arraigo social, problemas de acceso a la atención sanitaria, a la hora de alquilar una vivienda, a los servicios sociales, etc. De forma similar, el temor a la policía es compartido por cualesquiera migrantes que carecen de “papeles”. Sin embargo, y dejando a un lado aquellas características más vinculadas a creencias y valores culturales (recurso a la medicina tradicional, redes, etc.) y sus conflictos asociados, lo que Nigerianas en el Poniente pone sobre la mesa es el biograma de la violencia institucional proyectada desde el Estado sobre un colectivo en particular, en este caso mujeres negras africanas, de extracción humilde, que se dedican a la prostitución, y cuya representación social ha sido abducida por el abolicionismo más rancio hasta tal punto que se han convertido torticeramente en el arquetipo de víctimas de trata.
En este sentido, comparto totalmente las conclusiones de la autora. Durante mis ya 25 años de trabajo con migrantes de todas las nacionalidades, he podido ver cómo el colectivo nigeriano es uno de los más vapuleados por las Administraciones, hasta el extremo de que al encontrarse con multitud de obstáculos de diversa índole, suelen ostentar el desafortunado record de tiempo de permanencia en España en situación irregular, con todo lo que ello significa para sus vidas.
Por todo lo anterior, vaya por delante mi reconocimiento y admiración a quienes como Estefanía Acién cuestionan el pensamiento de Estado, presentando datos donde no había otra cosa que rumores, e invitando al lector a una reflexión perspicaz. Y aprovecho la oportunidad para desde aquí lanzar esta proclama: las ciencias sociales no deben sucumbir ante el discurso hegemónico ni perder jamás su tono crítico. El valor del libro está, no obstante, en su contenido, tanto teórico como metodológico, donde la autora hace de la slow research virtud, sirviéndose de una amplia muestra, y del trabajo de campo multisituado (15), comprometiéndose, amparándose en el paraguas de la intervención social como motor de la pasión cognitiva, y, en suma, ofreciendo una mirada empática hacia un colectivo tan históricamente maltratado y del que prácticamente todo desconocíamos.
Nigerianas en el Poniente es, como indiqué al principio, un trabajo pionero en España, y supone la primera monografía especializada publicada en nuestro país en formato libro. Apenas trescientas páginas que se leen de un tirón y que van dirigidas no solo a la comunidad académica, sino a un público de amplio espectro interesado en el ámbito de las migraciones y/o cuestiones sociales. De ahí que para los africanistas y quienes investigamos con estas mismas poblaciones sea ya no solo una referencia obligada, sino también un acicate para ampliar algunas líneas de investigación abiertas y continuar estudiando estos complejos contextos sociales.
Notas
1. F. Majuelos, Prostitución y sociabilidad. El cliente en perspectiva emic, Tesis doctoral, Universidad de Almería, 2014; y E. Acién, Trabajadoras sexuales nigerianas en el Poniente Almeriense, Tesis doctoral, Universidad de Almería, 2015.
2. Véanse, por ejemplo, K. Kastner, “Cuerpo, corporeidad y migración. Nigerianas a ambos lados del Estrecho”, en José Luis Solana y Estefanía Acién (eds.), Los retos de la prostitución. Estigmatización, derechos y respeto,Granada, Comares, 2008, pp. 45-57.
3. La importancia de Italia al respecto es geo-estratégica, pues muchas de las patrocinadoras o madames se afincaron en ese país. Si bien encontraremos más trabajos y publicaciones que en castellano, también son bastantes menos de los lógicamente esperables. Por citar algunos: L. Maragnani y I. Aikpitanyi, Le ragazze di Benin City, Milano, Melampo, 2007; I. Ciambezi, Non siamo in vendita, Rimini, Sempre Comunicazione, 2018; o también el documental de Okojie et al., Report of field survey in Edo State, Nigeria, Torino, UNICRI, 2003.
4. Véanse, por ejemplo: J. Carling, Migration, human smuggling and traffickig from Nigeria to Europe, Oslo, International Peace Research Institute, 2006; T. Braimah, “Sex trafficking in Edo State: Causes and Solutions”, Global Journal of Human Social Science, vol. 13 (1), 2013; o S. Plambech, Points of departure, migration control and anti-trafficking in the lives of Nigerian sex workers after deportation from Europe, Department of Anthropology, University of Copenhagen, 2014.
5. Un fenómeno auspiciado desde el movimiento abolicionista radical y que durante todos estos años ha empañado actos académicos y seminarios sobre prostitución a lo largo y ancho de toda la geografía española, curiosamente, uno de los más recientes en la propia Universidad de Almería.
6. Utilizo esta afortunada expresión popularizada por el escritor británico Jhony Pitts, que él refiere y argumenta en el libro Afropean (Madrid, Capitán Swing, 2019) para reivindicar el carácter cosmopolita y europeo de la población negra de origen africano asentada en Europa.
7. Los testimonios y documentación disponible acerca del paso de los migrantes subsaharianos por Libia muestran una situación aún más difícil y precaria que la vivida en Marruecos, con terribles descripciones de vulneración de los derechos humanos más básicos.
8. Véase, en este sentido, B. Mesa, Los grupos armados del Sahel, Madrid, Casa África/La Catarata, 2022.
9. La costumbre de etiquetar como “mafia” a cualquier red sin excepción y en particular, a los intermediarios que participan en el tráfico de migrantes y/o que les asisten durante su inserción en la industria del sexo, resulta excesivamente simplista y solo contribuye a la criminalización de la migración y el trabajo sexual. Esto viene ocurriendo de forma genérica con todos los colectivos y flujos migratorios, aunque se intensifica en particular con las redes nigerianas, rumanas, albanesas o chinas, entre otras. Para una crítica detenida sobre este extremo me remito a mi artículo: J. López Riopedre, “La figura del mediador en los mercados del sexo. Cafetinasbrasileras, traductoras francesas y peste rumano”, Gazeta de Antropología, 2019, 35 (1).
10. Acerca de la industria petrolera global disponemos de algunas interesantes publicaciones. Cito a modo de ejemplo el trabajo del historiador nigeriano Toyin Falola, que trata específicamente este tema en T. Falola, The Politics of the Global Oil Industry, London, Greenwood, 2005.
11. V. Nwogu, “Human Trafficking from Nigeria and Voodoo. Any connections?”, La Strada International Newsletter, nº 9 (8), 2008.
12. E. Mayah, “Europe by Desert: Tears of African Migrants”, Nigeria Villages Square, Guest Articles, 2010.
13. En mi actual trabajo de campo con mujeres nigerianas he podido obtener un relato idéntico, donde las migrantes describen el alto nivel de hostilidad y violencia que ellas mismas sufrieron durante su estancia en Marruecos. En otros trabajos publicados encontramos la misma narrativa. Véase por ejemplo M. Traoré y B. Le Dantec, Partir para contar, Logroño, Pepitas de Calabaza, 2014; o el reciente libro del camerunés I. Ebelle (junto a Pascual Perea), Una luz en el desierto, Casa África, 2021.
14. Somos muchos los investigadores de la prostitución que compartimos este itinerario, contactando previamente con la realidad que deseamos conocer a partir del activismo y/o la colaboración con agencias e instituciones de carácter asistencial con amplia experiencia en el terreno, antes de mutar hacia lo que finalmente somos, esto es, científicos sociales.
15. En este caso la autora realizó tres etapas de trabajo de campo en Marruecos. Echo en falta, quizás, una aproximación a la realidad en origen, en la ciudad de Benin City, tal y como hizo en su día la antropóloga italiana Irene Peano, algunos de cuyos trabajos también son citados en el libro. Soy consciente de la dificultad de llevar una empresa de este tipo, y ojalá se recoja el testigo en futuras investigaciones.