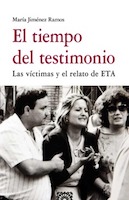“Una víctima del terrorismo nunca deja de serlo” aunque desaparezca la organización terrorista que la convirtió en ello. El libro de María Jiménez Ramos, periodista y profesora universitaria, parte de esa reflexión y de esta cuestión: “¿Qué hacen las víctimas del terrorismo de ETA con todo lo que les ha tocado vivir y sufrir?, una pregunta que tiene su origen en la que formuló la hija de Fernando Buesa, Marta Buesa: “Y ahora, ¿qué hacemos con todo esto?”. El 20 de octubre de 2011 la organización terrorista ETA (Euskadi Ta Askatasuna-País Vasco y Libertad-) anunció el final definitivo de su “lucha armada”, dando paso a una etapa a la que se ha calificado como “posterrorista”, en la que las víctimas de su violencia política han ido recuperando la voz que durante tantas décadas les fue arrebatada.
Este libro da voz a las víctimas de ETA, a través de sesenta y cinco testimonios, y nos permite acercarnos a ellas directamente, en primera persona, a sus vivencias personales y a las nefastas consecuencias de todo el terror que han sufrido y siguen sufriendo. Resulta imposible un proyecto de convivencia plena sin que se conozcan sus historias y se escuche su voz; sin embargo, como señala la autora, todavía hoy las víctimas siguen resultando incómodas porque “hay quien las percibe como un obstáculo para alcanzar una convivencia idealizada que se antepone, si no sustituye, a la deslegitimación de la violencia”. Durante muchos años, los medios de comunicación, la literatura, las artes audiovisuales y la investigación académica se orientaron casi exclusivamente al estudio de los perpetradores, pero ¿dónde quedaban las víctimas de ETA? Como explica la periodista Lourdes Pérez, subdirectora de Colpisa, es necesario escuchar a las víctimas porque, a pesar de los avances en la deslegitimación del terrorismo, todavía “sufren un agravio consciente, tenaz y sostenido porque el reproche social se ha diluido en el olvido”. Por tanto, un libro como El tiempo del testimonio. Las víctimas y el relato de ETA resulta, más que nunca, necesario y relevante en estos tiempos del posterrorismo.
La obra se abre con un prólogo de Javier Marrodán Ciordia, que, como periodista estudioso del terrorismo de ETA en Navarra, siempre ha defendido que es una responsabilidad de los medios de comunicación hablar de las víctimas y, todavía más, permitir que sean las víctimas las que tomen la palabra. Tras este prólogo, una introducción con el significativo título “Quiero hablar de esto”, que, tal y como expone la propia autora, reproduce las palabras que Annette Cabelli, superviviente del Holocausto nazi, pronunció cuando le preguntaron en una entrevista por qué había decidido dar testimonio: “La gente necesita saber lo que pasó. Mientras pueda hablar, tengo que hacerlo”.
El libro se divide en tres partes, que ofrecen sendos acercamientos al análisis de las víctimas de ETA: un estudio teórico para contextualizar lo que significan las víctimas del terrorismo, una muestra de sesenta y cinco testimonios directos de víctimas de ETA y una investigación académica que recaba las opiniones de 225 universitarios navarros “para tratar de calibrar hasta qué punto las historias con nombre y apellidos pueden ser relevantes en la percepción que la sociedad tiene de una determinada realidad”, en este caso, de las víctimas del grupo terrorista ETA.
La primera parte, “Memorando de las víctimas de ETA”, sienta las bases teóricas para entender qué es el terrorismo y qué suponen sus víctimas. El primer problema que se plantea para caracterizar qué es una víctima del terrorismo es que no hay una definición del concepto de “terrorismo” comúnmente aceptada. A continuación, se adentra en el tema del número de víctimas del terrorismo etarra, que se corresponde de manera generalmente asumida con más de 850 asesinatos, concretamente el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo (CMVT) habla de 853. María Jiménez Ramos analiza el momento histórico en que las víctimas se empezaron a hacer visibles para la humanidad como un colectivo que merecía una especial atención, durante la II Guerra Mundial. El juicio a Adolf Eichmann, uno de los principales organizadores del Holocausto nazi, inauguró la era de los testigos ya que “la retahíla de testimonios que se escuchó desde ese momento cambió el curso del juicio”. En el caso de España, el terrorismo de ETA arrancaba a la vez que en Europa “surgía la corriente que reconocía que la Historia se había construido sobre las víctimas y las ponía en el centro”. El carácter político de las víctimas del terrorismo es lo que marca su diferencia con otro tipo de víctimas.
Recogiendo la explicación del historiador José María Ruiz Soroa, la autora explica que las víctimas del terrorismo tienen una condición simbólica puesto que, más allá de los ataques individuales, simbolizan el ataque al Estado de derecho y a sus valores democráticos. El siguiente aspecto que se analiza es el de la construcción de los relatos y la llamada “batalla del relato”, teniendo en cuenta que, desde el punto de vista de las víctimas, “las vivencias personales y detalladas permiten desplegar una historia en toda su dimensión”, con el consiguiente efecto que esto puede tener sobre la sociedad. Este aspecto se retoma en la tercera parte del libro, en la que se exponen los resultados de la investigación con los estudiantes universitarios.
La segunda parte del libro lleva por título “Itinerario del terror: un análisis de sesenta y cinco testimonios de víctimas de ETA”. A través de estos, la obra sumerge al lector en las intrahistorias profundas y ocultas de las víctimas, las que ponen nombre y rostro a los números, y le permiten conocerlas para no olvidarlas. La autora, periodista de formación, usa el género periodístico de la entrevista para recabar esos testimonios ya que las buenas entrevistas, como dice Leonor Arfuch, “no solo registran lo dicho, sino que hacen hablar”. Las entrevistas fueron concienzudamente preparadas y realizadas, teniendo en cuenta dimensiones relevantes como la localización del entrevistado, la documentación, la elaboración del cuestionario y la elección del escenario. Así mismo, todas ellas siguen un guion común y recogen cuatro categorías temáticas: los antecedentes de las víctimas, el atentado en sí, el día después del atentado y las consecuencias a largo plazo.
La muestra se compone de cincuenta y cuatro entrevistas con sesenta y cinco testimonios, realizadas entre 2012 y 2017, la mayor parte de las cuales se elaboraron como parte de un proyecto de investigación que dio lugar al libro Relatos de plomo. Historia del terrorismo en Navarra (2013, 2014 y 2015). En cuanto a los entrevistados, hay dos categorías: las víctimas indirectas -familiares de víctimas asesinadas y heridas-, un 80%, y las víctimas directas (supervivientes de los actos terroristas que resultaron heridos, secuestrados, extorsionados o transterrados), un 20%. Entre las víctimas indirectas, por ejemplo, se encuentra la entrevista a Olvido Mañas, madre del guardia civil José Luis Hervás, asesinado en 1990 en la Foz de Lumbier, o la de Verónica Miguel, hija del policía nacional Francisco Miguel Sánchez, asesinado en 1984. Hay también testimonios de víctimas directas, como el del empresario Juan José Artuch, que tuvo que abandonar Navarra tras decenas de atentados contra el concesionario que regentaba, finalmente devastado por un gran incendio en 1996.
La tercera y última parte del libro, “El impacto de los testimonios: qué ocurre cuando escuchamos a las víctimas”, es más breve que las anteriores y recoge la investigación académica llevada a cabo por la autora con 225 universitarios navarros, para analizar cómo cambian sus ideas sobre ETA y el terrorismo después de escuchar directamente a sus víctimas. En líneas generales, los resultados avalan lo necesario que resulta introducir las voces de las víctimas en los planes de estudio, como un elemento clave de deslegitimación del terrorismo y prevención de los procesos de radicalización entre los más jóvenes.
A los estudiantes participantes se les suministró un cuestionario previo al visionado y la escucha de cinco testimonios de víctimas indirectas de atentados de ETA en Navarra, y otro cuestionario posterior, para así conocer cómo se habían modificado las percepciones tras dichos testimonios. El análisis de los cuestionarios arroja, entre otras, una conclusión muy relevante y es que se reconoce el “poder pedagógico de los testimonios”, al confirmarse que estos “son eficaces para alejar a la audiencia de las posturas más condescendientes con el terrorismo”. Otras conclusiones importantes que se extraen del estudio son: más de la mitad de los encuestados (55%) tienen “bastante” interés sobre el terrorismo de ETA, pero prácticamente un mismo porcentaje (57%) señala que están “poco” informados sobre la banda terrorista; más de la mitad (60%) nunca “ha visto, oído o leído el testimonio directo de una víctima”; la consideración de “víctima del terrorismo” se amplía tras escuchar los testimonios y vivencias de los afectados, y así el 95% señala “que los familiares directos también deberían ser considerados víctimas”. Por todo ello, conocer directamente el testimonio de las víctimas se revela como una herramienta muy valiosa que permite a los más jóvenes entender qué supuso el terrorismo de ETA y el sufrimiento de las víctimas.
Sin duda, este libro constituye una lectura necesaria para situar a las víctimas en el centro de los relatos del terrorismo de ETA, dándoles la voz que se les arrebató en favor de los perpetradores. El posterrorismo ha colocado en el centro del debate las diferentes dimensiones de la condición de víctima. Como dice María Jiménez Ramos, la clave para deslegitimar la violencia terrorista son las víctimas, las personas que la han padecido y la padecen. El terrorismo no son solo datos; por encima de los hechos y los números están las personas. En definitiva, su testimonio es clave para deslegitimar a ETA y para devolver el protagonismo y el valor a las personas que la organización terrorista deshumanizó durante décadas. Ese testimonio debe llegar a los currículos educativos para “conseguir que la memoria sea sólida y duradera”, como comparte Florencio Domínguez, director del CMVT.